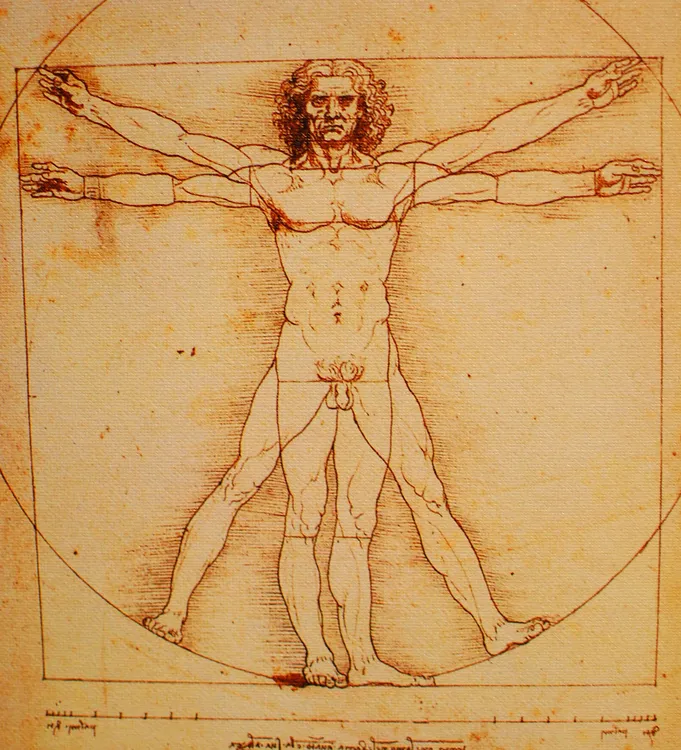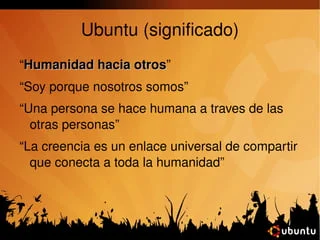La imagen de la entrada es la de Sebastián Ceria, matemático y empresario argentino, que preside la ong FUNDAR. En este reportaje del diario El País, de España, (1) explica su visión y aporte, muy influenciado por la esperanzadora posibilidad de «la victoria de la diáspora». Como es para suscriptores, me permito transcribirlo a continuación.
«En el otoño de 2018, Sebastián Ceria (Buenos Aires, 59 años) recibió una oferta de la Bolsa de Alemania por su empresa Axioma, dedicada a la gestión y control de los riesgos financieros con sede en Nueva York. Aunque tenía un crecimiento sostenido y buenos ingresos, las posibilidades de expandirse eran limitadas por las diferencias entre los accionistas. En abril de 2019 cerró el trato y recibió 850 millones de dólares por la mitad de sus acciones. Matemático de formación, Ceria había llegado como expatriado a Estados Unidos para hacer un doctorado y encontró su vida profesional en la intersección entre las matemáticas, los algoritmos, la industria y, más adelante, las finanzas.
Después de la venta de la empresa, se ha embarcado en dos emprendimientos aparentemente inconexos: la gestión del Racing de Santander -en donde ha invertido más de 30 millones de euros- y Fundar, una fundación argentina identificada con la socialdemocracia europea y el progresismo latinoamericano. En el mundo práctico de esas vidas se cruzan temas distintos: cómo diseñar políticas públicas y un plan de desarrollo en la Argentina de Javier Milei y cómo reemplazar el césped del campo de juego de uno de los equipos españoles con chances de ascender a Primera División.
—Hay dos conceptos en el Racing que son bastante únicos. El sufringuismo, que es convertir el sufrimiento en un estado de ánimo en el que la gente se sentía cómoda porque el club ha pasado por cosas malísimas. Y la paparda, un pez que no se sabe si está vivo o muerto y alude a la idea de dejar pasar una oportunidad. El Racing, como Argentina, tiene una historia muy larga de oportunidades perdidas.
Ceria vive en Londres, viaja a Santander cuando juega el Racing y visita Buenos Aires cada vez que puede. En su último viaje participó en el evento anual de Fundar en el Palacio Paz, una mansión de 12.000 metros cuadrados que la familia Paz hizo construir a principios del siglo XX en el centro de la ciudad como reflejo de su fascinación por París. En el discurso de Ceria hubo una omisión: el nombre del presidente argentino.
Pregunta. No nombró a Milei cuando parece que todo lo ocupa en Argentina.
Respuesta. Yo pienso en lo que va a venir después de Milei, quiero hablar de futuro. De todas maneras, estoy evolucionando en mi manera de mirar a Milei: demostró que la valentía y la irrupción pueden llevarte al triunfo. Argentina necesitaba que alguien viniera y pateara el tablero. Los argentinos están abandonados por su clase dirigente, por su élite. Acuerdo con su idea de que el país está lleno de privilegios, y aún así puedo ver sus contradicciones: no se puede hablar de casta y proponer a [el juez federal Ariel] Lijo para la Corte Suprema, no se puede hablar de libertad económica y proteger el régimen [especial tributario para empresas] de [la provincia patagónica de] Tierra del Fuego. El es disruptivo en la destrucción, no en la construcción. No creo que lo que él propone termine generando bienestar, pero sí que muchas de las cosas que él dice que tenemos que destruir, tenemos que destruirlas. Hay que repensar el Estado desde cero y pensar en una democracia realmente participativa. No estoy de acuerdo ni con sus políticas, ni con su manera de tratar a los seres humanos.
Pregunta: En el centro de los programas de Fundar está la idea del desarrollo económico con participación estatal. Ese modelo parece estar en el centro de las críticas de Milei y ese modelo fue, también, el derrotado en las urnas. ¿Cómo asimiló esa derrota?
Respuesta: No sentí una derrota porque no tenía un candidato. No veía una buena solución en Argentina. Creo que Milei rescata o pone de manifiesto muchísimas críticas al movimiento progresista, que se ensimismó en esta cosa del expertise, del saber, de la Torre de Babel, de que “nosotros pensamos en los problemas” sin resolver los problemas de la gente. Hay un gran fallo del progresismo en general, no creo que sea propiamente argentino. Fundar tiene que aprender de eso. El valor de Fundar es el de generar riqueza, pero utilizando al Estado como un gran apalancador. No cambiaría nada de eso pero sí cambiaría la forma en que llegamos a eso. En Fundar, cuando tenemos que explicar algo usamos la frase “es más complejo”. Eso es un gravísimo error. De eso sí me arrepiento. Hablar en difícil para nuestros lectores habituales. ¡No! Hay que hablarle a la gente común, que fue lo que hizo [Donald] Trump.
Pregunta: ¿Qué ideas de políticas públicas han revisado al calor de esa crisis que señala?
Respuesta: Fundar, que tiene algo de la socialdemocracia europea sin dejar la identidad latinoamericana, fue valiente en varias cosas, como hablar del mundo del trabajo de una manera diferente y pronunciarse en contra de las retenciones [a las exportaciones agropecuarias]. Hemos hecho cosas que descolocan. Pero sí es cierto que representamos un modelo parecido al de los grandes consensos. Estoy orgulloso de Fundar. Quiero estar también entusiasmado con Fundar. Milei me ayudó a redefinir lo que es el entusiasmo.
Pregunta: Llamó chantócrata a Milei [chanta es una expresión argentina que alude a la falta de seriedad].
Respuesta: El chantócratase esconde en el expertise para explicar algo que no funciona. Lo dije cuando prometía una dolarización que ni siquiera intentó implementar una vez que llegó al poder. La escuela austríaca existió y planteó las cosas que planteó. Esas ideas no funcionaron en ningún lado. Y el chantócrata ahora aparece en temas como la idea de convertir a Argentina en un polo de Inteligencia Artificial, como si se tratara, simplemente, de tirar cables del norte hacia aquí. Eso requiere de aportes de la comunidad científica y de un plan serio y consistente que el Gobierno no tiene. Es otro de los riesgos latentes: que el país se transforme en una chantocracia.
Pregunta: ¿Cómo debería ser la reinvención hacia adelante de ese progresismo donde usted se ubica?
Respuesta: Esa socialdemócrata progresista está en crisis. Se me fue el norte, tengo que definir otro norte. Hay que pensar más disruptivamente y estoy muy atento a eso: a buscar y encontrar esas nuevas ideas. ¿Cuál es la reforma agraria del siglo XXI? Es una pregunta importante porque no es simplemente dando tierra. ¿Cómo debemos crear incentivos para hacer más armónicas las relaciones entre campo y ciudad? No soy un gran creyente en la asignación universal [el programa social más importante de la Argentina] pero sí soy un gran creyente en darle capital a la gente. La gente se capitaliza trabajando y ahorrando y eso es ya más difícil en Argentina. Por eso hay que encontrar la manera de capitalizarla. En educación tenemos que inspirarnos en las grandes ideas del pasado, como las maestras estadounidenses que trajo [el ex presidente Domingo Faustino] Sarmiento en el siglo XIX o la Ley Universitaria, que permite hacer todas las carreras sin ninguna restricción.
Pregunta: Entre los apoyos empresariales decisivos a Milei aparece el sector financiero y las empresas tecnológicas, un universo que usted conoce.¿Cómo explica esa afinidad?
Respuesta: Creo que las voces del disenso están apagadas porque tienen miedo o porque no paga disentir. A muchos empresarios argentinos les encanta esta idea del mérito y Milei te dice que el mérito es su esfuerzo y con eso les infla el ego. Eso es basura. [Marcos] Galperín [dueño de Mercado Libre y el empresario más rico de Argentina, según Forbes]tiene mérito, pero no es todo mérito. No todos tienen padres con el dinero para mandar a sus hijos a la Universidad de Stanford. Después hay muchísimos hechos fortuitos como haber nacido en el momento donde irrumpe internet o sale la burbuja de criptomonedas o la revolución financiera de las billeteras virtuales. Admiro lo que ha hecho Mercado Pago por la inclusión financiera en Argentina. Pero mucho tiene que ver, en general, con el hecho de estar en el momento justo, en el lugar justo. No estoy de acuerdo en que Argentina no tenga, como tiene Estados Unidos, un impuesto de salida: cuando dejas de ser residente allí tenés que pagar impuestos por lo que ganaste. Quiero rescatar esos valores y alertar sobre algunos cambios. En los sesenta, un CEO ganaba 50 veces de lo que ganaba un empleado medio de la compañía de la que era CEO. Hoy hemos pasado de 50 a 500 veces. Es una locura.
Pregunta: En su discurso en el foro empresarial de IDEA de 2022 usted planteó que los empresarios son los que tenían que ceder parte de los privilegios…
Respuesta: [se adelanta] Creo mucho en el concepto empresarial, en la iniciativa privada, en la capacidad que tienen las empresas de generar valor. Lo que quiero es que no sólo generen valor para los accionistas. El capitalismo sabe crear valor, pero dejemos de crear valor sólo para los que más tienen, creemos también valor para los que menos tienen.
Pregunta: ¿Notó mayor interés de invertir en Argentina con los incentivos que Milei dice que ofrece?
Respuesta: Cuando asumió [en 2015 Mauricio] Macri hubo una reunión con inversores en el consulado argentino de Nueva York a la que asistí. Uno de los asistentes preguntó: “Esa gente que ustedes dicen que robaban [en referencia al kirchnerismo] ¿puede volver?”. Le podían decir que no, pero obviamente hay elecciones y todo puede cambiar. Ese fue uno de los problemas del gobierno de Macri: hubo inversiones financieras, pero pocas de largo plazo y eso es lo que pasa ahora también. Los inversores buscan cierta maduración de la sociedad en general: que líderes, élites y todos decidan en qué cuadrante de la brújula van a ir. Los inversores ven con muy malos ojos cuando se habla mal de lo anterior, salvo que este sea una situación extrema como Siria. El tema pendular es muy negativo para los que piensan en inversiones a largo plazo.
En su evocación de hijo de la amplia clase media argentina de las décadas de los sesenta y setenta, Ceria cuenta que compraba jeans de segunda mano. “Mi padre, ingeniero de profesión, era un intelectual fantástico, un Google antes que inventaran Google. Mi madre era trabajadora social”. En el ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa), un colegio secundario que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), descubrió las matemáticas y se anotó en la Facultad de Ciencias Exactas con la idea de especializarse en matemática aplicada: “Era un lugar que se caía a pedazos, con ventanas rotas, sin calefacción ni tizas, pero fue uno de los momentos más felices de mi vida”.
En 1988, recibió una beca doctoral en Carnegie Mellon y se instaló en Pittsburgh. Su tesis fue su contribución a la disciplina de la investigación operativa: “Busqué resolver problemas concretos -explica- y ese algoritmo que inventé lo utilizan las aerolíneas para decidir cómo van los aviones, los transportistas para decidir cómo se reparte el correo privado y los financieros para construir portafolios”.
Después de doctorarse, y gracias al algoritmo que diseñó, empezó a trabajar en la Universidad Columbia de Nueva York. En 1998, fundó su primera empresa gracias a un premio de 150.000 dólares de la National Science Foundation (una agencia del Gobierno de Estados Unidos) para hacer una investigación a partir del algoritmo. Hasta entonces —tenía 33 años— había sido sólo alumno y profesor. “En los primeros 10 años tuvimos muchos altibajos y hacíamos de todo: de consultores, trabajábamos en distintas aplicaciones, en remates online, en publicidad on line y en muchas cosas divertidas”.
Con la expansión de internet empezó a quedarse sin financiamiento para Axioma—su familia y amigos ya habían invertido— y avizoró una posible quiebra. Por azar, un sábado decidió ir a jugar al fútbol en Columbia para salir de un estado depresivo, y uno de los profesores le prometió que le conseguiría un millón de dólares. Morgan Stanley, por una serie de circunstancias y también de azares, invirtió 20 millones de dólares que permitieron a Axioma crecer.
En 2005, Ceria desarrolló un modelo de riesgo para los mercados financieros. “Si vas al bitcoin —explica—, hay muchísimo riesgo y potencialmente muchísimo retorno. Si vas al portafolio de menos riesgo, hay bajo retorno. Mi competidor estimaba la matriz de varianza de riesgo todos los meses y nosotros decidimos hacerlo todos los días con un equipo de 15 personas. Un año después explotó la burbuja, cayó Lehman Brothers y con la volatilidad y el riesgo su producto pasó de tener el 2% del mercado a casi el 50%.
—Ese 2008 teníamos ventas por 10 millones de dólares anuales y una década más tarde por 100 millones. La empresa crecía al 20% anual y eso fue un factor decisivo para que la Bolsa de Alemania nos hiciera la oferta de compra.
Pregunta: ¿Dudó en venderla?
Respuesta: No dudé en lo más mínimo. En Estados Unidos dicen: “Mejor tener suerte que ser inteligente”. Yo digo: Mejor sé inteligente cuando tenés suerte. Es una de las pocas cosas que inventé. Fui muy inteligente cuando tuve suerte, como en este caso.
Fundado en 1913, Racing de Santader fue subcampeón de la liga en 1930-31, semifinalista de la Copa del Rey en dos temporadas del siglo XXI donde tuvo, también, dos participaciones en la Copa UEFA. Lleva más de la mitad de su vida en las categorías de ascenso y fue la primera sociedad anónima deportiva abusada por sus accionistas, que la llevaron al borde del colapso.
Nieto de abuelos maternos españoles —ella de Burgos, él de Madrid— Cería está casado con Alicia Zorrilla, a quien llamó la santanderina cuando se conocieron en Nueva York. Su mejor amiga de la infancia, Paula Roca, se casó con Manolo Higueras, ex jugador del Racing y luego presidente en una de las etapas más traumáticas del club. Esa cercanía hizo que Ceria decidiera invertir en el club con Higueras nuevamente como presidente: ya es dueño de más del 80% de las acciones y preside la Fundación que se ocupa de temas sociales diversos.
La primera de las tres conversaciones con EL PAÍS fue en su piso de Buenos Aires: Racing iba primero con 10 puntos de ventaja; en la segunda, virtual desde Londres, su club había empezado una racha de derrotas; la tercera, desde Santander, estaba a un punto del líder. Ceria ha pasado de las volatilidades de los mercados financieros a las montañas rusas de las gestas deportivas.
Pregunta: Más allá de las afinidades personales, ¿Qué lo llevó a invertir en el Racing?
Respuesta: Tengo una gran preocupación por la pérdida del sentimiento de comunidad que hay en el mundo y había una gran oportunidad de potenciarla en una región de España. Lo estamos consiguiendo con los resultados deportivos y por el trabajo social que hacemos. Lo que más escucho cuando camino por Santander es “gracias, Seba”. Cuando llegué dije algo que caló hondo en la comunidad: “Hay que suspender la incredulidad”. Lo decía cuando trabaja en mi empresa. Es muy difícil tener éxito si no te creés que podés tener éxito.
Pregunta: ¿Cuál es su marca en el Racing?
Respuesta: Son dos: la del optimismo y la gestión profesional.
Pregunta: ¿Puede dar ejemplos de eso?
Respuesta: El primer proyecto fue un software para el manejo de los jugadores desde la cantera —es decir desde los 6 años— hasta el primer equipo. Nos permite saber qué le pasa a cada jugador todos los días. Desde que llegan al club nos dicen cómo durmió la noche anterior, qué comió hasta saber qué hicieron en cada entrenamiento. Creamos un grupo de data sciencedentro del club para hacer modelos matemáticos de juego. Vemos al Racing como un foco de innovación, de investigación y desarrollo y que puede, también, ofrecer productos para el mercado. El segundo ejemplo de gestión es el campo de juego de El Sardinero [el estadio del club]: una peste nos arruinó el césped, decidimos levantarlo y poner alfombras. Cuando empezamos a jugar nos dimos cuenta que no se estaba asentando. Las alfombras que pusimos no son de suficiente calidad. Decidimos levantarlos y coser, que es una técnica donde ponés los panes y una máquina pone fibras y afirma el campo de juego. Esta historia nos va a costar medio millón de euros. El club no tiene ese dinero y lo vamos a poner.
Pregunta: ¿Lo está pensando como un negocio a largo plazo?
Respuesta: No tengo una visión mercantilista del fútbol, no vine a ganar plata. Lo estoy pensando como un negocio a largo plazo y estoy muy entusiasmado. Vemos en el fútbol una manera de influir en la sociedad y como un vehículo de transformación social, aunque lo hacemos dentro de una Sociedad Anónima Deportiva, con fines de lucro. En España hay una regulación muy estricta y cada club sabe cuánto puede gastar en jugadores y en otros rubros. La cuenta de resultados de 2024 va a ser algo así como 16 millones de euros en ingresos y más o menos gastamos 16 millones de euros en egresos. El negocio es si subís a primera división: los ingresos televisivos se multiplican por un factor entre 6 y 10 veces.
Pregunta: En Argentina no podría replicar este modelo porque no hay sociedades anónimas, que es un cambio que quiere introducir Milei. ¿Cómo se para frente a ese debate?
Respuesta: El modelo exitoso no tiene que ver con si es una Sociedad Anónima Deportiva o un club a la vieja usanza. Tiene que ver con la seriedad, la disciplina y la manera de trabajar. En Argentina yo debería presentarme a las elecciones de un club. En el caso de meterme en el Racing hubo un disparador muy importante que tiene que ver con Argentina: el Mundial de Qatar. Primero por poder unir a un pueblo en un festejo extraordinario y segundo por ver la victoria de la diáspora.
Pregunta: ¿Cuál es la victoria de la diáspora?
Respuesta: Como científico que se fue de Argentina, siempre sentí que el país me hacía sentir un sentimiento de culpa por haberme ido. En el Mundial eso no existió: el equipo argentino era totalmente argentino, aunque sólo uno de ellos, (el arquero suplente) Franco Armani, jugaba en el país. Lionel Scaloni, el entrenador, vive en Mallorca y es más argentino que el dulce de leche. Eso me pareció muy fuerte. La victoria de la diáspora está también en Fundar. Es la idea de ayudar desde afuera: en mi caso, con recursos económicos e ideas. El país no puede vivir aislado de lo que ocurre afuera.”
(1) Agradezco la referencia a Luis Faigon.